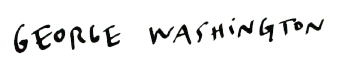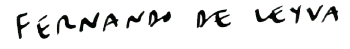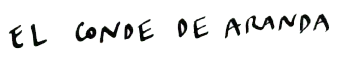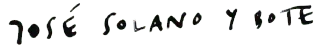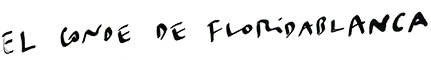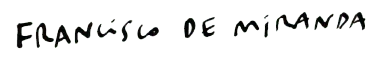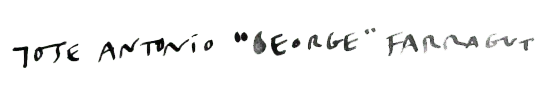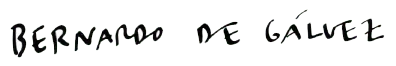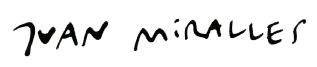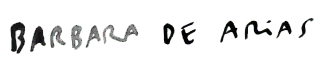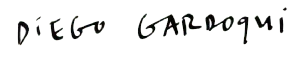![[object Object]](/assets/images/5ee1fcc84d2706a4fd982961_09_acontecimientos-600w.webp)
![[object Object]](/assets/images/5ee1fcc84d2706a4fd982961_09_acontecimientos-600w.webp)
El relato histórico dibuja, frecuentemente, un colectivo femenino que poco o nada tenía que aportar a su entorno político o social, más allá del doméstico, limitado a las paredes de la casa. Se trata de un discurso muy lineal, en el que el hombre sería un protagonista único, mientras que las mujeres quedaban relegadas a un papel inerte.
Durante el siglo XVIII, la vida de cualquier mujer de extracción humilde, en puntos tan alejados como Segovia y Baltimore, encontraba multitud de similitudes. Nacían en un entorno con bajas perspectivas intelectuales y una enorme necesidad de subsistencia, recibían una escasa o nula educación, tan inexistente como la que, probablemente, recibían sus hermanos varones, ya que la educación se consideraba una distracción innecesaria para quienes debían pasar el grueso de sus jornadas trabajando para sobrevivir. Aprendían desde muy temprano a realizar tareas domésticas además de las propias del oficio familiar. Trabajaban, posiblemente, fuera del ámbito de su casa, realizando algún servicio como lavandera, criada, cocinera o costurera. En este caso sí, por un salario menor que el de sus hermanos varones y que, además, entregarían a sus progenitores, gestores de la economía familiar. Llegado el momento, generalmente a una edad temprana, contraían matrimonio con la aprobación o intermediación de sus padres y, quizá entonces, abandonaban el hogar familiar.
Atendían fielmente sus asuntos religiosos, sabían bordar y tejer, su indumentaria era sencilla y bastante similar. Estaban igualmente expuestas a las enfermedades, las aguas en mal estado, las complicaciones de un parto difícil o la hambruna por una mala cosecha y se entretendrían del mismo modo con las anécdotas y chismes de su entorno más cercano.
Si hay algo que diferenciaba la existencia de la mujer nacida en territorio español de cualquier otra mujer era la ley bajo la que se amparaban.
Las leyes españolas eran paternalmente proteccionistas, otorgaban a las mujeres derechos y espacios legales propios. No perdían su apellido ni su condición de individuo autónomo al contraer matrimonio y, como tal, tenían poder sobre sus asuntos legales y su patrimonio. Eran herederas por derecho y podían dejar su herencia a quien deseasen, conservaban sus dotes y derechos de propiedad al margen del casamiento y, en el caso de pertenecer a familias acomodadas, manejaban una cantidad de dinero que quedaba fuera del control de sus esposos. Transmitían y recibían títulos y linaje. Además, les pertenecía por ley la mitad del patrimonio acumulado durante el matrimonio si quedaban viudas y, en caso de maltrato o desavenencias demostrables, podían pedir la separación y el reintegro de la dote, como también solicitar pensiones de manutención de los hijos, incluso los ilegítimos. La presencia de la mujer española en la esfera productiva y social era relevante y estaba lejos de ser inerte. En una sociedad altamente jerarquizada, donde los hombres gozaban de la plenitud de derechos, su actividad quedaba siempre relegada a un escalón inferior, sin embargo, aprovecharon todos los posibles resquicios existentes en el sistema legal, para adquirir y ampliar poder y beneficios que poder gestionar como deseasen.
En el escalón más primario de la economía, su presencia en la actividad agrícola era fundamental. En Valencia, por ejemplo, en el importantísimo negocio de la seda, la fase inicial del proceso de producción, la cría de gusanos y la obtención de la fibra de los capullos, para elaborar los tejidos de seda en los telares, era un trabajo, realizado por las mujeres y los niños, que se hacía en las andanas de las casas.
La educación que recibían las mujeres era simplista y no ponía a prueba sus capacidades o límites para trascender. No podemos conocer el alcance de nuestras propias capacidades si nunca han sido puestas a prueba, pero, como herederas de sus padres o sus maridos, las mujeres que recibían una empresa familiar que mantener requerían de inteligencia práctica, competencia para la administración y visión comercial. Encontramos en el archivo de Cádiz a María de Aranda, propietaria de una imprenta en 1739; en el archivo municipal de Burgos, las imprentas de las viudas de Marín o de José de Astulez; en 1776, a María Antonia Ferrer y Pinos quien, además de ser Hermana de la Mesta (ganadera), tenía negocios mercantiles en el puerto de La Habana. Otras llegaron a alcanzar importantes fortunas, como Ana de Elorriaga y Endaya, cuyo negocio mercantil en 1766 alcanzaba varios puertos europeos, la Península, Nueva España y Filipinas.
Aquellas que tuvieron acceso al estudio académico alcanzaron la erudición como un acto de amor propio y poder sobre sí mismas y su entorno. Podríamos encontrar en esa lista a cualquiera de los miembros de la Junta de Damas de Honor y Mérito, sociedad intelectual y filantrópica femenina fundada en 1787, que abogaba por la instauración de un sistema educativo que alcanzase a todos los sectores de la población, especialmente a las niñas. E, incluso antes, a la matemática María Andresa Casamayor de La Coma, que, a los diecisiete años, publicó el libro Tyrocinio Aritmético (1738). Estos éxitos se entendían como méritos individuales hasta la llegada de la Ilustración, cuando las mujeres se dieron cuenta de que su aportación como colectivo dentro de la sociedad era importante y podía ser el motor del cambio para que todos alcanzasen la «felicidad ilustrada».
Paradójicamente y a pesar de estas leyes proteccionistas, España no se quedó fuera del enconado debate sobre la capacidad intelectual de la mujer y la creencia de que no estaba destinada por naturaleza a las habilidades del intelecto profundo, o si su participación en la sociedad debía mantenerse en la esfera de la maternidad y la casa. Un debate empeñado en resistir el paso del tiempo y las evidencias.
Durante el período de la Revolución Americana y la consiguiente guerra internacional en la que se vio envuelta España, las mujeres no variaron su posición social. Las esposas de los soldados siguieron conformando el «cuerpo de logística» de los ejércitos del Rey en los territorios que se vieron directamente afectados por las batallas. Estas esposas de soldados y oficiales mostraron valor e, incluso, heroísmo, como en el caso de Marie Josepha Pinconneau de Rigauche que, en la batalla de San Luis (Misuri), armada con pistola y cuchillo y enfundada en la casaca militar de su difunto marido, se unió a la defensa de la ciudad.
Se ocuparon de las haciendas y de la subsistencia de estas, de cuyos buenos resultados dependían la economía y el alimento de cada territorio y, como el resto de los súbditos de la Corona, pusieron dinero en las colectas organizadas para el mantenimiento de la guerra. Las más cercanas a la esfera política ejercieron sus habilidades diplomáticas para apoyar a sus esposos, e indirectamente a sí mismas, como sería el caso de Brígida Josefa de Orueta y Uriarte, la esposa de Diego de Gardoqui, que cedió su casa familiar en Vitoria, lugar donde se celebraron las conversaciones con Arthur Lee entre el 9 y el 21 de marzo de 1777 y en las que se acordó incrementar la ayuda al proceso independentista americano de manera secreta. O como Margaret Pollock, que, al casarse y residir bajo las leyes españolas en Nueva Orleans, disfrutaba de poder e influencia social para beneficio de su esposo Oliver. Incluso, hubo quien se alistó vestida de hombre, como la conocida bajo el nombre de Carlos Garain, que murió durante el asalto a la isla de Menorca con tal solo 17 años edad y cuya identidad real nunca fue descubierta.
Pero todas estas mujeres no vieron peligrar la integridad de sus derechos ni afrontaron el conflicto de tener que elegir un bando.
En el caso de las mujeres de las Trece Colonias, la elección de bando suponía una decisión que iba más allá de las lealtades personales o familiares. De aquella elección podía depender su propia seguridad física. Pero, mucho más allá del impacto directo que suponía el movimiento de tropas a las puertas de sus casas, la elección afectaría al resto de sus vidas, a qué leyes se someterían, cuánto afectaría ello a su independencia personal y en qué tipo de país verían crecer a sus hijos. A medida que crecían las tensiones entre los colonos y el gobierno británico, los habitantes se dividieron en tres grupos: los leales, los patriotas y los que eran neutrales, debido a sus profundas objeciones religiosas a la guerra, y, en cada grupo, había un consiguiente número de mujeres que servían y sufrían. Muchos de los productos británicos que estaban siendo gravados eran artículos que se usaban regularmente, incluyendo té, papel y azúcar. Las mujeres tenían que decidir si sacrificar muchos de estos bienes comunes, para apoyar la causa revolucionaria, o comprarlos de todos modos, enfrentándose al escrutinio de los vecinos pro-revolucionarios. Debían mostrar un compromiso político completo, las que habían puesto sus lealtades en la causa patriota se negaron a ser cortejadas o, incluso, bailar con hombres que no se hubiesen declarado abiertamente anti-ingleses.
Mujeres como Martha Washington y Abigail Adams fueron esposas de los principales líderes revolucionarios, pero, también, desempeñaron roles políticos muy activos. En marzo de 1776, Abigail Adams escribió a su esposo John, quien se encontraba en Filadelfia, en el Congreso Continental, participando en la redacción de la Declaración de Independencia. Abigail instaba a su esposo a conceder derechos a las mujeres: «Si no se presta especial atención a las damas, estamos decididas a fomentar una rebelión y no nos obligaremos a cumplir ninguna ley en la que no tengamos voz ni representación». Las patriotas americanas soñaban que, en esta nueva y naciente república, las mujeres tuvieran los mismos derechos legales que sus compañeros varones y lucharon en todos los sectores para ver esa nueva nación florecer.
Otras se alistaron en el Continental Army como soldados, vistiendo prendas de hombre, como Anna Maria Lane, herida en la batalla de Germantown y por la que recibió una pensión; Ann (o Nancy) Bailey, de Boston, quien se alistó en 1777 con el alias de Sam Gay y fue promovida a cabo, antes de que su verdadera identidad fuera descubierta, lo que resultó en su arresto y encarcelamiento. Otras organizaron boicots a los productos británicos y, desde asociaciones como la Daughters of Liberty, hilaban su propio textil y elaboraban materias primordiales, para no depender en absoluto de la metrópoli inglesa. Algunas insistieron en su lucha a través de la palabra escrita, como la poeta Sarah Wentworth Morton o la intelectual Mercy Otis Warren.
Deseaban ser independientes no solo de la soberanía británica sino de cualquier tiranía. De todos los medios que utilizaron para participar activamente en la lucha, hubo un territorio en el que su éxito fue indiscutible, no solo entre aquellas que lucharon por la revolución sino entre las que decidieron mantenerse leales a la corona británica; tanto el ejército británico como el estadounidense reclutaron mujeres como cocineras y criadas. Con su acceso casi sin restricciones, estas mujeres podían estar al tanto de todas las conversaciones en los campamentos y proporcionar información altamente sensible. Las mujeres, a menudo, podían escuchar información secreta, porque los hombres creían que estas eran incapaces de comprender las complejidades de la estrategia militar, por lo que estas agentes resultaron ser certeras y altamente fiables. La lealista Ann Bates, una maestra de escuela en Filadelfia, sintió que era su deber buscar información sobre las actividades coloniales ilegales y notificarla a los superiores de su esposo, quien le enseñó a identificar la información militarmente relevante, como el número de cañones, hombres y suministros. La subestimación de sus capacidades intelectuales le permitió campar a sus anchas, como al resto de espías e informantes mujeres.
El ideal femenino que resultó al final de la guerra en esta naciente república queda plasmado en la ilustración Keep Within Compass, en la que queda circunscrita dentro de los límites del compás una figura de gran representación alegórica. La mujer debe guiarse con inteligencia y entendimiento en el camino hacia la perfección moral, ser una «madre de la nación» literal y metafóricamente, debe marcar sus pasos en la senda del deber, fijarlos con precisión y firmeza, eliminar o rechazar los malos hábitos, las pasiones vulgares y, en general, todos aquellos vicios que se adquieren bajo el influjo de la debilidad de carácter o de la fragilidad humana.
Este modelo femenino no delimitaba exactamente el campo de actuación de la mujer al ámbito doméstico, pero lo priorizaba frente a otros, en un momento histórico en el que la propia subsistencia de la nación dependía por completo del éxito de las familias en su capacidad productiva y también de su capacidad en hacerla crecer, trayendo al mundo niños sanos, intelectualmente instruidos y educados en la rectitud, el deber y la responsabilidad hacia la nación.